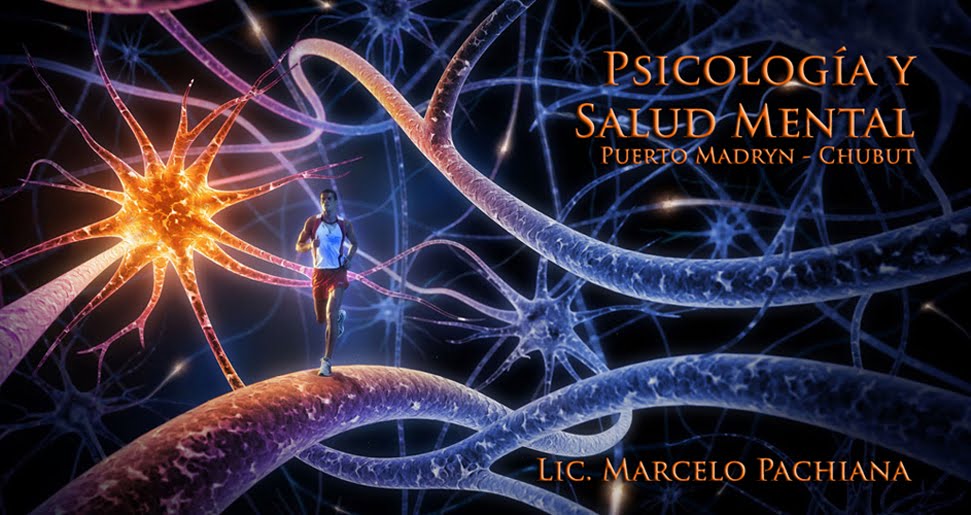Según la Organización Mundial de la Salud entre el 7% y el 10% de la población mundial presenta algún tipo de discapacidad importante. De ellos, el 80% vive en países en vías de desarrollo, de los cuales 53 millones viven en América Latina y el Caribe. Nuestro país tiene 3 millones de personas con discapacidad y de ellos un tercio son menores de 15 años.
¿Qué es ser una persona con discapacidad? Según una de las definiciones mas frecuentes es carecer de una habilidad funcional normal, sea psicológica o física resultando en una interrupción entre la persona y el medio ambiente. ¿Cuál debe ser entonces el objetivo de nuestro trabajo? Que gocen de un desarrollo y crecimiento integral, que les permita ser felices.
Este trabajo no lo puede hacer una sola persona; sí lo puede hacer un equipo integrado por profesionales de distintas áreas y la familia. Se debe establecer una empatía con esa familia para que surja una alianza terapéutica buscando siempre la mejor calidad de vida.
Recordemos que cuando un niño nace con una malformación o discapacidad no es nada fácil aceptar esto, porque habíamos imaginado un hijo sano, un hijo que se pareciera y que fuera aún mejor que nosotros mismos. Nuestras expectativas e ilusiones pueden quebrarse en un instante. ¿Cómo se resuelve esta situación? Unas veces con la negación, las otras evitando el problema, pero la crisis es inevitable.
La aceptación y la fortaleza para comenzar a transitar el camino de la recuperación surgirá de la posibilidad de expresar los sentimientos, del poder preguntar y preguntarse “¿porqué a NOSOTROS?”, del poder ser escuchados, acompañados, aconsejados. Persistirán en el tiempo los sentimientos de culpa, la rabia, desilusión, desesperanza, vergüenza. Esto solo logrará aislarlos y perder fuerzas y tiempo.
Es conveniente que el pediatra desde la misma sala de partos pueda informar y sostener a los padres y hermanos: se deben dar las noticias aunque sean difíciles, sin dejar de enfatizar los aspectos sanos y positivos del niño.
Debemos evitar los largos discursos y aceptar las preguntas, como también cuidar el vocabulario, ya que muchas veces la formación profesional nos juega una mala pasada y los pacientes o familiares no entienden el mensaje.
Es importante llamar al niño por su nombre y no por su enfermedad; favorecer el vínculo temprano (especialmente con los padres), la lactancia, el papel del padre como soporte de la madre y el niño, la inclusión temprana de los hermanos aún en las unidades de internación, etc. Todo esto se logra con el trabajo en equipo.
La familia sufrirá sí o sí una alteración en su funcionamiento y este nuevo integrante demandará tiempo, ya que deberá ir a mas tratamientos que los otros niños e incluso trasladarse de un consultorio a otro o de una ciudad a otra porque nuestro país carece aún de una organización adecuada para la atención integral del niño con discapacidad.
Por eso debemos proponernos la construcción de un nuevo espacio, donde el niño y el joven puedan serlo plenamente y no queden atrapados en lo que no pueden ser o hacer.